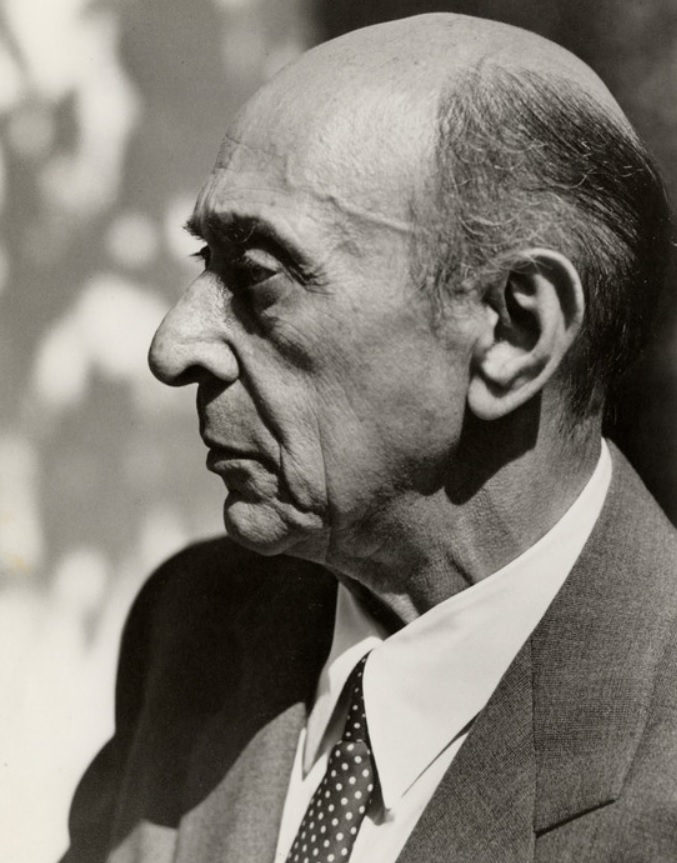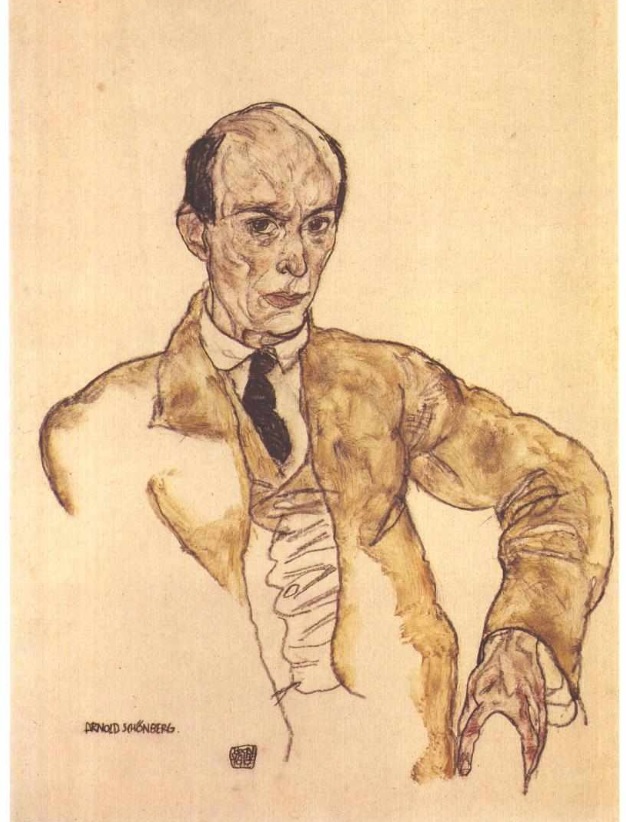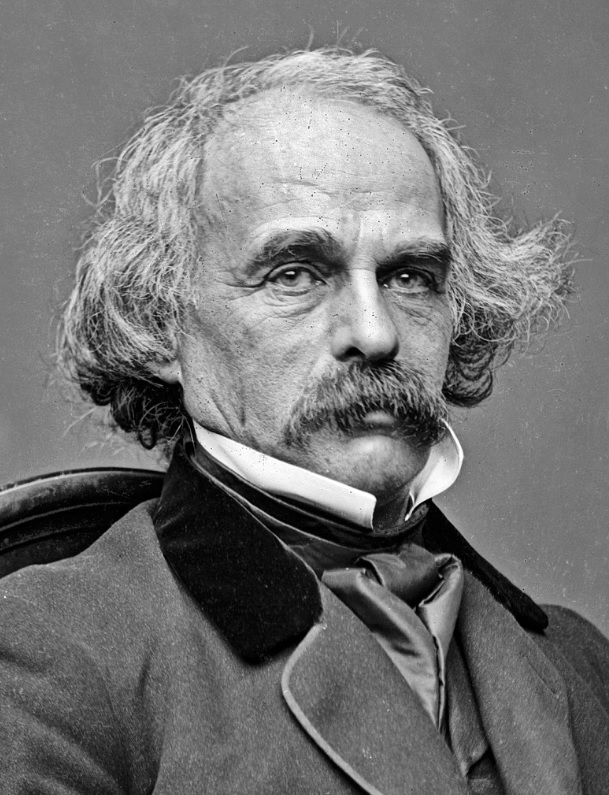W.H. Hodgson: La casa en el confín de la Tierra
No son tantos los escritores o escritoras que pueden arrogarse el título de iniciadores o consolidadores de un determinado género literario. Uno de ellos, sin embargo, es William Hope Hodgson (1875-1918), que gracias a sus aportaciones, a través de cuentos y novelas, está sin duda a la cabeza de la literatura de terror, en general, y del terror cósmico, en particular; aunque, desde luego, su grandeza no se agota en esta última etiqueta. Su originalidad e imaginación han sido solo superadas, o están al menos a la altura, de genios algo posteriores como Lovecraft. Así, sus relatos están cubiertos, transidos de atmosferas enigmáticas y opresivas, consiguiendo, por ejemplo, que historias desarrolladas en el mar adquieran tintes fascinantes, fantasmagóricos, cargadas todas ellas de elementos extraños que hacen que el lector se sienta tan sobrecogido como atraído por lo que sucede ante sus ojos. Si, a este respecto, a alguien le interesa una buena y manejable colección de estas narraciones, su libro Un horror tropical y otros relatos es la mejor opción para iniciarse.
Todos los críticos coinciden en resaltar que La casa en el confín de la Tierra (1908), editada por Valdemar con traducción de Francisco Torres Oliver, es su novela más redonda. Otras más forman parte del canon hodgsoniano y han tenido a lo largo de los años dispar acogida, como Los botes de Glen Carrig (1907), Los piratas fantasmas (1909) y El Reino de la Noche (1912). Ahora bien, ¿por qué es La casa en el confín de la Tierra su novela más importante? Como siempre, esto se puede achacar a varios factores, siendo uno de ellos la capacidad de este escrito para condensar el alcance estilístico e imaginativo del escritor inglés. Aquí tenemos la pesadilla, el miedo, el desconcierto, lo desconocido, lo nauseabundo… y el mal personificado en difusas figuras animales cortadas por un patrón antropomórfico. Además de esto, están los paisajes liminales, el abismo de la tierra y del universo, los ciclos de vida y muerte cosmológicos. Todo esto, que aparece con mayor o menor intensidad en el resto de su producción, se expresa aquí de una forma lograda y sugestiva.
La novela comienza con la llegada a la región de Kraighten, al oeste de Irlanda, de dos amigos que van a pasar unos días de asueto en el campo entregándose a distintas actividades, como paseos y pesca. En una de estas rutas que realizan terminan llegando a un lugar que les resulta desasosegante y fascinante a un tiempo: lo que parece una enorme oquedad en la tierra, una suerte de sima o abismo, tiene una roca saliente sobre ella en la que se encuentra lo que parecen las ruinas de una antigua construcción. Interpelados por el entorno, los dos hombres se acercan a investigar el lugar. Escondido bajo los escombros, acaban dando con un diario que parece haber sobrevivido muchos años bajo las piedras desmoronadas. Espoleados por la curiosidad deciden leerlo y llevárselo para estudiarlo con mayor profundidad. Es este el motivo de que la forma de la novela sea la clásica presentación de un documento hallado y entregado al lector de forma inalterada, para que sea este quién juzgue libremente su contenido y saque sus propias conclusiones.
Una vez llegados a su tienda de campaña, los dos amigos deciden que uno leerá en voz alta la historia que aparece en el viejo y baqueteado libro. El narrador del diario nos dice que es un anciano, que vive allí (en la casa ya derruida) junto a su hermana, que hace las veces de ama de llaves, y su perro Pepper. Nos recuerda también que no tiene más compañía que esta, pues dice odiar a los criados en general y a la gente del pueblo en particular, quienes considera que el anciano, también conocido aquí como el «recluso», está loco. La casa en la que vive, para más inri, parece ser el escenario de leyendas locales que tenían a esta y al lugar como un entorno maldito, presa de fuerzas malignas. Así, una noche, estando el recluso en su estudio acompañado por su perro, ve cómo las luces de las velas cambian de color, al verde y al rojo, y parece abrirse ante él, en el muro, un portal a otra dimensión-tiempo hacia el que se ve arrastrado. Un entorno onírico y sideral lo conducirá a una basta planicie rodeada por un anfiteatro de montañas donde parece encontrarse un réplica de su propia casa, rodeada, en horrífica magnitud, por lo que parecen dioses, criaturas indefinibles, aunque de rasgos representables: «Tenía una enorme cabeza como de asno, con unas orejas gigantescas y parecía mirar fijamente a la arena. Había algo en su actitud que denotaba una eterna vigilancia: como si defendiese este terrible lugar desde hacía incontables eternidades».
Los acontecimientos que se narrarán, y que tienen este anterior hecho como punto de partida, se acelerarán de aquí en adelante con la presencia de extrañas criaturas que parecen surgir de la tierra que una vez rodeó la casa y que, además, acosarán a los ocupantes de la misma durante la noche, en distintos momentos también. El recluso se afanará entonces en proteger su hogar, a su hermana y a su perro. Precisamente la hermana juega un papel importante a la hora de añadirle extrañeza e incomprensión racional a los hechos, pues su actitud, como el lector verá, es demasiado difusa, aunque precisamente por ello valiosa en términos narrativos. Desde luego, no merece la pena dar más detalles de la historia para no robarle al lector el placer de encontrarse libremente con ella, aunque sí cabe señalar que la última parte del libro se desarrolla en un terrible viaje cósmico que dura miles de millones de años y al que el recluso asiste impotente, resignado, aceptando la realidad de los hechos que no es capaz de comprender realmente.
Termino diciendo que Hodgson es un escritor insoslayable, al igual que esta novela, si se quiere entender y disfrutar el género de terror. Debo confesar, por otro lado, que a mí sus relatos me parecen lo mejor que ha hecho, por lo fascinantes y disfrutables que son, aunque esto es ya una cuestión de gusto personal; además, advierto de que dos de sus novelas, Los botes del Glen Carrig y Los piratas fantasmas, no las he leído (pero ya estoy en marcha para hacerme con esta última). Definitivamente, lo bueno de Hodgson es que da lo que promete: sume al lector en lo extraño, oscuro, desconocido, etc., y lo hace atrapándolo de veras.
Por último, ya sabéis que si queréis más lecturas y recomendaciones podéis seguirme en la siguiente dirección de Twitter: @PRADA_VAZQ