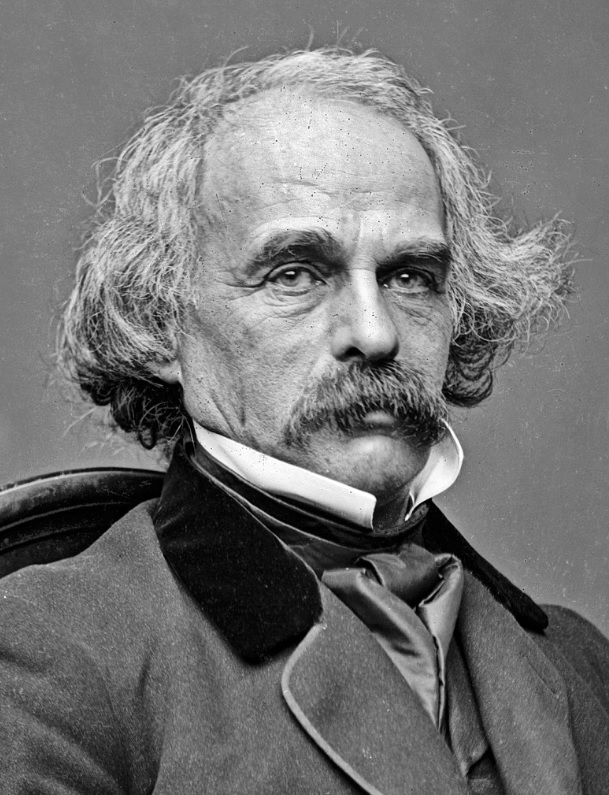Joseph Conrad: El negro del Narcissus
Joseph Conrad, con toda probabilidad el novelista polaco más universal (a pesar de que a menudo se olvidan sus orígenes debido a la adopción del inglés como su lengua de expresión literaria, ya que nunca, además, usó el polaco para sus trabajos), ha tenido la relativa suerte o la feliz desgracia de haber legado a la posteridad una obra imperecedera, El corazón de las tinieblas (1899), lo que le ha robado, al menos para el lector generalista, una visión más comprehensiva del conjunto de su obra. Esta opacidad, sin embargo, no llega a límites tan lacerantes como el de, por ejemplo, Arthur Conan Doyle, cuyos libros (aquellos que no tratan de su famoso detective) han sido devorados por la fama de su magna criatura bicéfala, el ínclito Sherlock Holmes y su compañero James Watson. Ahora bien, novelas como Lord Jim (1900) o Nostromo (1904), si se ha profundizado un poco más en el trabajo del polaco, acuden también a la mente con cierta presteza cuando se piensa o habla de Conrad; esta última, por cierto, está aquí reseñada. Unida a estas y dentro de los límites del canon conradiano, otra de sus más importantes novelas es El negro del Narcissus. Una historia en el mar (1897), editada en español por Valdemar. Si nos fijamos bien en las fechas, vemos lo feraz que resultó el trabajo del autor polaco durante esos siete años en los que dio a la imprenta estas grandes novelas.
Para entender bien lo que quiso hacer Joseph Conrad (1857-1924) en esta novela sobre la que voy a dar un pinceladas hoy, y adentrarnos de paso en sus postulados estéticos generales, resulta esclarecedor el prefacio que escribió para ella y en el que da cuenta de algunas de sus ideas sobre el papel del artista, del arte y de la creación literaria. De las ideas que se pueden extraer de este prefacio, y que sirven para entender el resultado de la forma de trabajar del autor, cabe destacar para nuestro propósito la importancia que le da Conrad, no tanto a la acción en sí, como al narrador y a cómo este ofrece la historia. Relacionado con esto y siguiendo sus directrices, el escritor debería preocuparse de alcanzar con sus palabras la plasticidad y colorido que ofrecen a los sentidos la escultura o la pintura, así como la sugestión de la música (a la que consideraba como «arte de las artes»). El objetivo sería hacer ver, sentir y oír al lector hasta tal límite que a este no le quedase más remedio que profundizar tanto en sí mismo, como en la realidad, en ambos casos haciéndolo en toda su densa complejidad. Además, aquí expresa Conrad su concepción de que la literatura es el resultado de una experiencia personal de la vida, por lo que la visión del mundo que ofrece el artista pasa por el descenso a las propias entrañas, a todo lo bueno y lo malo que hay en ellas, para buscar siempre lo permanente, lo duradero, los sentimientos de solidaridad, dolor, belleza, etc. «La tarea acometida con amor y fe —nos dice— es presentar incondicionalmente, sin reservas y sin aprensiones, el rescatado fragmento a los ojos de todos e iluminado por un talante de sinceridad. Es mostrar sus vibración, su color, su forma; y, a través de su movimiento, de su forma y de su color, revelar la sustancia íntima de su verdad».
La novela que nos ocupa se inicia con la llegada de la vieja y nueva tripulación a un buque llamado Narcissus, en el que se desarrollará toda la acción, y que espera en el puerto de Bombay para partir hacia su destino, Londres. Asistimos al desfile de distintos marineros que se van presentado a grandes rasgos a través de un narrador en primera persona, también marinero y testigo de los hechos que relata. De entre estos destacan dos de ellos, recién incorporados a la futura travesía: Donkin, al que le gusta enfangar, discutir, quejarse y no dar un palo al agua, y James Wait, una extraña y enigmática figura a la que el narrador tilda de severo, frío y dominador, y en torno a cual se desarrollará el núcleo de la historia por el rechazo y fascinación que produce casi a partes iguales. Estos dos personajes son los encargados de ofrecerle dinamismo a una narración que es en sí misma como un mar apenas cambiante. Buena parte de él está en calma, es un fluido estético y lírico plagado de profundas atenciones a las condiciones climáticas (la vibración, color y forma de la que hablaba Conrad en su prefacio) y a los elementos y estructura del barco, con una atención minuciosa al vocabulario técnico, que, por otro lado, es un recurso clásico del autor y de cualquier escritor que se quiera embarcar con veracidad en narrar historias del mar. Esta calma narrativa solo se verá violentamente interrumpida en tres o cuatro ocasiones (a las que no remito por aquello de no destripar los hechos), principalmente por las acciones capitales en torno a las cuales se articula la narración y, en algún caso, por las condiciones físicas del entorno.
Espiritualmente hablando, por decirlo así, la novela toca algunos temas de interés. La vida en un barco, por muy pirata que sea, no es la vida mejor, pues se está a merced, especialmente entonces y entre otras cosas, de la violencia del mar y del viento, por no hablar de rocas, icebergs y un sinfín de contratiempos más. La disciplina a bordo no es tampoco un capricho, sino una necesidad que, si no se mantiene, suele derivar en amotinamientos y conflictos que pueden extenderse y echar por la borda la empresa traída entre manos. El hecho de que aparezcan factores que la desestabilicen es siempre, por tanto, un motivo de preocupación: Donkin y Wait representan esta perturbación que arrastrará, en mayor o menor profundidad, al resto de marineros. El negro del Narcissus, esto es, James Wait, parece presa de una enfermedad que lo acerca cada vez más a la muerte, como muestra su estadio físico y sus expresiones constantes, pero a la vez se extienden rumores de que puede ser simplemente una estrategia para librarse de la carga del trabajo en el barco. Los marineros orbitan en torno a él, con esa mezcla de rechazo y atención de la que hablaba antes, lo que da pie a caracterizar personajes y situaciones.
Aunque el paso del tiempo no le haya causado, en general, muchos estragos al conjunto de su obra, sí que es cierto que uno tienen la sensación de que, en términos de ritmo, son libros, los de Conrad, escritos a finales del siglo XIX y principios del XX para dichos momentos; a excepción, claro está, de El corazón de las tinieblas. Y esto, obviamente, no es malo en sí, pues nadie sabe escribir para quienes vivan dentro de dos siglos. A lo que me refiero con esta apreciación es a que en el caso de El negro del Narcissus, y en la práctica totalidad de su obra, esta vetustez se hace patente en el resultado final de su creación, que es hermosa en su factura pero poco sugestiva hoy (probablemente por su pausado discurrir) para el lector medio: si alguien empieza a leer a Conrad por este libro, nadie perderá el tiempo, desde luego; pero no entenderá por qué el autor era un gran escritor. Ahora bien, el arte en general, y la literatura en particular, está plagada de estímulos y siempre podría suceder que, acercándose uno a un libro como este, o a cualquier otro mucho menos logrado, alguien encontrase impulso para iniciar o continuar un escrito que se trajese entre manos. Si yo recomiendo la lectura de este libro es porque de él se puede aprender, entre otras cosas, a ejercitarse en la prosa atenta y lírica, en la que Conrad es un maestro: una fuente de pausado deleite y una escuela para escritores que quieran mejorar la poesía con la que describen la naturaleza y sus elementos.
Por último, ya sabéis que si queréis más lecturas y recomendaciones podéis seguirme en la siguiente dirección de Twitter: @PRADA_VAZQ