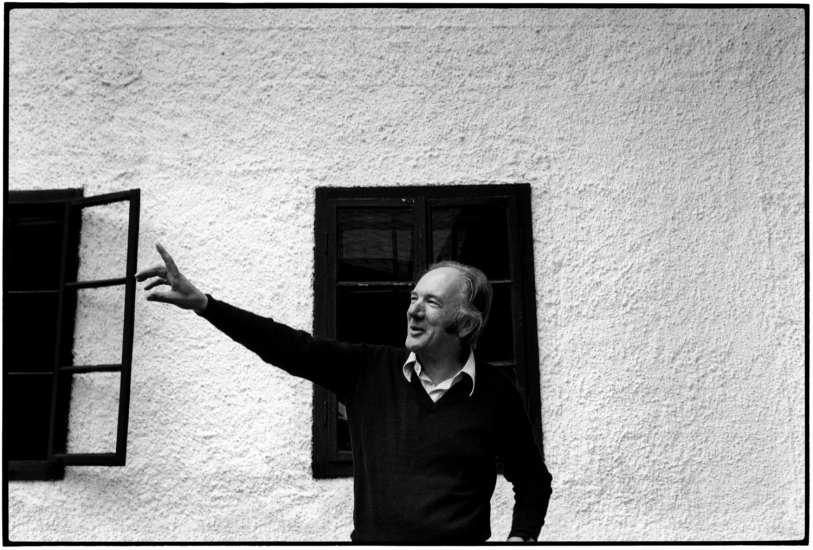Fiódor Dostoievski: La mansa
Decía Nabokov en su Curso de literatura rusa que Dostoievski, desde el punto de vista del arte perdurable y el genio individual, categorías básicas desde las que el exiliado autor abordaba la comprensión de la literatura, «no es un gran escritor, sino un escritor bastante mediocre; con destellos de excelente humor, separados, desgraciadamente, por desiertos de vulgaridad literaria». En sus clases de literatura Nabokov se dedicaba a hablar de lo que el llamaba artistas verdaderamente grandes, lo que implicaba, necesariamente, juzgar el trabajo del maestro ruso desde ese elevado nivel. Como se puede suponer, no es muy halagüeña la opinión e imagen que resulta del progresivo escrutinio al que es sometido Dostoievski por parte de Nabokov: sobre su personalidad sentimental destaca sus posiciones reaccionarias en materia política y religiosa, así como su chovinismo; en lo tocante a su escritura desprecia los monótonos asuntos de sus personajes, unos personajes aquejados de oscuros complejos que se entregan al pecado e indignidad para alcanzar, al final, la redención y que, además, están situados en entornos que no se prestan a la percepción sensorial (esto es, poca atención o ninguna por parte de Dostoievski a las descripciones del mundo físico en el que se mueven los personajes).
Cualquier lector experimentado, no solo en la obra del maestro ruso, sino en la literatura en general, no podrá dejar de estar de acuerdo con Nabokov en muchas de las apreciaciones que hace. Por ejemplo: «El paisaje [en el que se mueven los personajes de Dostoievski], es un paisaje de ideas, un paisaje moral. En ese mundo no existe el clima, por lo cual poco importa cómo se vista la gente». Esta es una estimación bastante justa, pues uno tiene la sensación de que, después de esbozar a los personajes, al igual que los espacios, no volvemos a verlos en su forma física, sino como un conglomerado de emociones e ideas sometidas a las presiones propias del personaje y a las del entorno ideológico al que están circunscritas. Otro ejemplo: «Dostoievski era más dramaturgo que novelista. Lo que sus novelas representan es una sucesión de escenas, de diálogos, de cuadros donde se reúne a todos los participantes, y con todos los trucos del teatro, como la scène à faire, la visita inesperada, el respiro cómico, etcétera». Por muy aceradas que sean a veces las críticas de Nabokov, el núcleo de las mismas suele ser bastante objetivo. Aun así, a pesar de las muchas diatribas que se pueden ofrecer sobre Dostoievski, ¿eso nos impedirá leerlo, explorarlo? Por supuesto que no.
Ahora bien, imagínense que alguien no ha leído nunca a Dostoievski y quiere acercarse a él pero no se atreve a aventurarse así, de buenas a primeras, en esas densas cimas que son Los hermanos Karamázov (1879/80), Los demonios (1872) o El idiota (1860). ¿Qué obras podrían sugerirse como puerta de entrada al estilo y cosmos del ruso? ¿Quizá su novela El doble? ¿Puede que Noches blancas? No se me ocurre una obra que concentre mejor, como si de un pequeño cuadro sintético de sus trabajos se tratase, que La mansa (1876). En este relato de media distancia (apenas cuarenta páginas), escrito en los años finales de su vida, se condensan, como digo, las pulsiones constantes de todo su quehacer: está el torrente de palabras y reflexiones, los tanteos sobre los hechos, la oscuridad de las almas, la búsqueda de la redención, el crimen… Lo cierto es que realmente solo se puede echar en falta aquí el arquetipo del personaje epiléptico. Aún así, es este un gran relato, del cual Knut Hamsun llegó a decir «un librito minúsculo, pero demasiado grande para todos nosotros, inalcanzablemente grande».
En La mansa Dostoievski nos sitúa en la cabeza de un prestamista atormentado por un terrible suceso recientemente ocurrido. Con el pensamiento colmado de ideas oscuras y planteando continuas acotaciones a sí mismo, a su propio discurso, la voz narrativa nos va introduciendo en los pormenores que dieron pie a al terrible suceso. Aunque se dirige al lector continuamente, en realidad tenemos la sensación de que dicha voz está más bien buscando la forma de justificar ante sí misma todo lo que narra, como si intentase autoconvencerse de lo que ya piensa a través de prolongados rodeos que cuentan con el apoyo tácito, con la atención del lector. Comienza dando cuenta de que hay una joven echada sobre la mesa, de lo cual deduce quien lee que algo terrible le ha hecho. A medida que echa a rodar la historia, nos sentimos cada vez más convencidos de ello, pues el protagonista no deja de resultarle ciertamente antipático al lector: misógino, sentencioso, reaccionario, todo en su carácter, emociones e ideas invitan al rechazo. Nos cuenta entonces como entra en contacto con una joven de dieciséis años que de vez en cuando entraba en su establecimiento para obtener dinero con el objetivo de anunciarse en los periódicos, de pagar anuncios en ellos ofreciéndose para trabajar en cualquier hogar que la precisase.
La chica tiene un carácter reservado, sumiso, además de un buen fondo. «Entonces me di cuenta de que era buena y sumisa. Las personas buenas y sumisas no se resisten mucho y, aunque no son muy expansivas, no saben eludir la conversación: responden con parquedad, pero responden, y, cuanto más avanza la conversación, más cosas dicen; basta con no cansaros, si queréis conseguir algo». Con este pequeño párrafo se puede apreciar fielmente el temperamento de la joven y la moral del hombre, que apenas sobrepasa la cuarentena. A continuación pone sobre la mesa su plan para casarse con ella y los objetivos de su enlace matrimonial, así como los pensamientos que lo estructuran: dice sentirse agradado por la diferencia de edad, pues «esa sensación de desigualdad es deliciosa, deliciosa». La finalidad de su apetencia por la muchacha parece cifrase en la idea de que esta chica le rindiese culto, una suerte de pleitesía, por todo el sufrimiento que había arrastrado a lo largo de su vida. Ominoso, ¿verdad?
Dostoievski maneja muy bien el ritmo de esta narración, pues parece revelar cosas, hacerlas claras, para luego volver de nuevo a cubrirlas con ropajes distintos, más oscuros si cabe, centrando los hechos en motivaciones cada vez más matizadas, desconcertantes incluso. El estilo detectivesco, policiaco, tiene aquí también su importancia: el narrador da pistas, hipótesis, para luego autocorregirse, autoconvencerse. También, por otro lado, está presente otra característica a la cual aludíamos al principio de este texto, la ausencia del mundo físico en sus historias. Fijémonos en cómo describe el espacio en el que suceden las acciones: «La vivienda se componía de dos habitaciones: una sala grande, una parte de la cual estaba ocupada por el negocio, y otra, también grande, nuestra habitación […] allí también estaba la cama, un par de mesas y unas sillas». Parece estar describiendo un entorno, como para un guion, con la intención de, simplemente, ubicar la acción. Con todo, este es un relato, insisto, que representa y condensa a la perfección la obra de Dostoievski, el mejor punto de encuentro con el ruso. Quien desee leerlo, puede encontrarlo en el libro Diario de un escritor, editado por Alba Editorial con traducción de Víctor Gallego, aunque tengo entendido que existen ediciones individuales del mismo o en otros volúmenes de menor envergadura (y con el título de La sumisa). En fin, este relato daría para una profunda y extensa indagación, aunque mucho me temo, como siempre, que aquí no hay espacio para ello.
Por último, ya sabéis que si queréis más lecturas y recomendaciones podéis seguirme en la siguiente dirección de Twitter: @PRADA_VAZQ