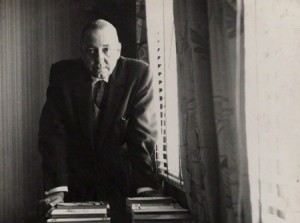Rüdiger Safranski: El mal o el drama de la libertad
Ahora que hace calor y lo último que apetece es moverse físicamente demasiado, nada mejor que hacer sudar un poco el intelecto de cada uno y cada una leyendo a Rüdiger Safranski (Rottweil, Alemania, 1945), prolífico ensayista y filósofo alemán, miembro de la Academia alemana de Lengua y Poesía, agregado del PEN Club, que además fue moderador, junto a Peter Sloterdijk, del programa de televisión germano, emitido hasta 2012, Philosophische quartett. ¿Algo más sobre él? Tiene el premio Friedrich Nietzsche de filosofía (el que, por cierto, también posee un filósofo español, Eugenio Trías, del que ya he hablado alguna vez aquí) y ha publicado interesantes biografias sobre Schiller, Schopenhauer, Heidegger, Nietzsche o Goethe; vamos, de unos intereses muy telúricos.
En realidad no se va a sudar mucho con este libro, El mal o el drama de la libertad (Tusquets, 2005), porque no presenta filosofía para filósofos, para amantes de las cuestiones más técnicas y oscuras que competen a ese ámbito del saber en su forma especializada. Safranski se plantea, de forma creativa y divulgativa, una pregunta básica desde la que se derivan otras: ¿Qué es el mal? ¿Dónde tiene su origen? ¿Qué implica la existencia de la idea del mal? ¿Qué conlleva ser libre? Este ensayo presenta un recorrido histórico, a caballo entre la literatura/arte y el pensamiento filosófico, y para ello se acerca al concepto de mal desde la perspectiva religiosa (los mitos griegos y egipcios, así como los cristianos), pero también desde la ideológica en tanto que política. Así, hablará de Caín, San Agustín, Schelling, Sócrates, Kant, Baudelaire, Camus, kafka, Goethe, Sartre o Hitler para poner sobre la mesa las posibilidades que se derivan de que el hombre haya optado por buscar la libertad, por tener la posibilidad de elegir, de fallar; en suma: de haber desarrollado una conciencia que se enfrenta a múltiples disyuntivas.
»No hace falta recurrir al diablo para entender el mal. El mal pertenece al drama de la libertad humana. Es el precio de la libertad. El hombre no se reduce al nivel de la naturaleza, es el animal no fijado, usando una expresión de Nietzsche. La conciencia hace que el hombre se precipite en el tiempo: en un pasado opresivo; en un presente huidizo; en un futuro que puede convertirse en bastidor amenazante y capaz de despertar la preocupación. Todo sería más sencillo si la conciencia fuese ser consciente.»
El mal no precisa de teologías, sino que es más bien un producto proyectado por el hecho mismo de tener la posibilidad de decir »no», de arriesgarse a tomar decisiones. La libertad humana es enigmática, dice, y por tanto, hay que confiar de alguna forma en uno mismo y en el mundo, a pesar de que éste parece enmascarar con libertad lo que en realidad no lo es. ¿Qué mejor que divagar sobre el mal y las consecuencias de la libertad relajado o relajada en una playa o en una piscina bulliciosa, en un monte o un lago tranquilo, mientras el mundo gira con el tedio de siempre? Bueno, igual cualquier otra cosa.
Por último, ya sabéis que si queréis más lecturas y recomendaciones podéis seguirme en la siguiente dirección de Twitter: @PRADA_VAZQ